Cuando emigré a España, una de mis grandes pérdidas fue el desmembramiento de mi biblioteca. Sin saber muy bien qué hacer con mis libros, opté por donar los que pudiera a los colegios donde se habían educado mis hijos o, en su defecto, al Banco del Libro, una institución venezolana que solo recibía donaciones un día a la semana lo que te obligaba a una gestión difícil de llevar a cabo, entre maleta y maleta. Los demás me los traje en un container por barco. Este texto de ficción se inspira en eso y en que el 23 de abril se celebra el Día del Libro.
La biblioteca se le había convertido en la única obsesión del viaje. La vajilla de Navidad no le quitaba el sueño, a pesar de que, en sus platos blancos de bordes cobrizos mate, se habían degustado los últimos 10 años de sus recuerdos familiares. Ella sabía que en cualquier sitio encontraría reemplazo para esas 88 piezas vacías de sazones y caldos. Después de todo, sabía que la buena mesa solo se disfruta cuando se llena. Los platos vacíos saben a tristeza. No, no era la vajilla lo que le quitaba el sueño.
Parada frente al mueble de nogal lleno de tesoros que había comprado en la mueblería Garmont’s, intentó adivinar un número mágico que le permitiera aventurar cuántos se llevaría. ¡Como si el traslado de tus riquezas se midiera en cifras! Y sonrió pensando que alguna vez le dijeron que había gente que compraba libros por metros para decorar sus salones. A ella, eso siempre le pareció un despropósito. Como aquel método de lectura veloz atribuido a los israelitas y que, según malas lenguas, le permitió a un editor famoso ponerse al día en los títulos que tenía que haber leído para que se le considera culto. En busca del tiempo perdido, La montaña mágica, La Ilíada y La Odisea, leídos juntos de un tirón en una sola noche, como si tal cosa.
A ella, en cambio, cada libro le significaba algo de su historia. Y aquellos de la biblioteca Garmont´s que tenía delante los había leído con fruición, al ritmo que marcaban los tiempos de su vida. Hasta las enciclopedias de Espasa, o la Historia Universal de HG Wells, aquellas dos viejas colecciones de más de tres tomos que hubo de donar al colegio de su infancia a punto de emprender el viaje, sabían de ella y de sus apuros intelectuales antes de que Google viniera a resolver la vida de los estudiantes. Mucho antes de que la Inteligencia Artificial y su tramposo promotor, el ChatGPT, amenazaran la existencia de libros y maestros.
—¿Cuántos libros son? —le preguntó la chica de la naviera y los contenedores—. Necesito ese dato para calcular por su peso el costo del traslado.
—….
—Por cierto: póngalos en cajas pequeñas para que no le pesen mucho a los despachadores del barco. Los libros son lo que más pesa en estos traslados. Recuérdelo.
Por eso, por una instrucción de una chica de navieras que no habría leído ni el Relato de un náufrago —se dijo—, ahora estaba frente a la biblioteca sin saber cuántos libros se llevaría. O, mejor cuáles no. Y aunque le costó decidirse, el descarte comenzaría por los coleccionables con más peso. La historia de la humanidad llena de cuevas, esclavitudes, guerras, carreras espaciales, éxodos y genocidios pesaba una barbaridad. Y el diccionario de la Lengua Española, con casi 100.000 palabras entre la A y la Z, de seguro le seguiría. Así que esos no había caja alguna capaz de contenerlos. El problema, sin duda, se le presentaría con los libros más pequeños: unos 3.700 volúmenes para ser exactos.
Los más pequeños
Puesta a escoger pensó que lo mejor sería garantizarle, en primer lugar, un cupo a los libros que había compartido con su pareja. Los que los habían deleitado a ambos con placer. Y no se refería a “Trópico de Cáncer”, de Henry Miller, ni a “El Amante”, de Marguerite Duras, que también, no; los libros que más la habían deleitado con su pareja estaban señalados por momentos muy puntuales de su relación: La Conjura de los necios, de John Kennedy Toole, era un buen ejemplo. Su marido acababa de viajar solo a New Orleans y a la fascinación de sus cuentos de viaje, ella solo pudo darle curso con “La conjura”. Así que los domingos siguientes a su regreso, mientras él escuchaba los discos de jazz que se había traído en la maleta —lo habían hecho los dos en un viaje a Nueva York con los elepés de María Callas, años atrás—, ella se deleitaba con Kennedy Toole y el desparpajo de sus métodos de trabajo en la Biblioteca de New Orleans. ¡Decidido!: “La conjura de los necios” cruzaría el charco.
Pero qué hacer, entonces, con todos aquellos libros que escapaban a su peso y al embrujo de la lectura compartida con amor. Qué hacer con los no García Márquez, no Vargas Llosa, no Federico Vegas y no Javier Cercas, que llenaban el requisito aquel. Ese asunto la carcomía. Y parada como estaba frente a la biblioteca de su casa, la anécdota del mueble le dio la solución.


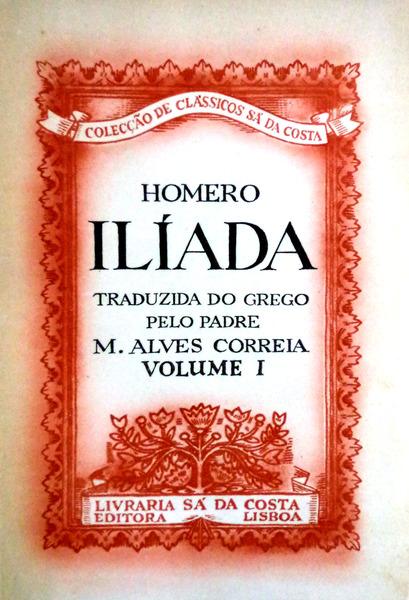

Por designios del destino, ella se había labrado una amistad a toda prueba con un famoso escritor exiliado y su pareja. Una chica encantadora que contra todo convencionalismo —social, religioso y legal— había dejado a su esposo para instalarse con su nuevo amor en una casa que ella les había facilitado. Escritor y amante se convirtieron en el centro intelectual de un barrio donde hasta ese momento lo más significativo había sido el paso de una periodista devenida gurú de la tradición védica. Sofisticado, es verdad, pero no tan encantador como el amor que rompe barreras y se realiza con la simpatía de todos. Y fue en ese nido de amor donde nació la biblioteca de la Garmont’s que ahora tenía al frente. Su amiga le había recomendado el sitio para comprarla. Y parte de los libros que ahora debía seleccionar, los adquirió en el remate que el escritor exiliado hizo al ganarse una beca en el Smithsonian Institute, en Maryland.
Al instante decidió que su segundo paso sería garantizar el cupo para los Sam Shepard, Raymond Carver y Paul Auster de su biblioteca. Esos libros “pequeños” que había heredado, paradójicamente, de un exiliado, como ahora se disponía a ser ella. Truman Capote y Tom Wolfe, entraban en la lista de los compartidos con amor. Irían todos.
Entonces no tuvo más remedio que vaciar su biblioteca de nogal. El exilio no permite más pesos que el del exilio mismo, se dijo. Y aunque por los demás puedas pagar el precio en un contenedor, el exilio sólo te pesará en el alma.


Comentarios recientes